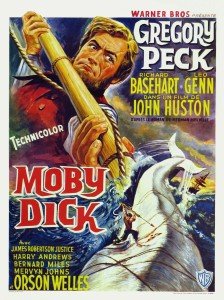 Cazador blanco corazón negro; sombras verdes, ballena blanca. Volver sobre Moby Dick (1956) de John Huston (pero también recorrer gran parte del resto de su filmografía, especialmente La reina africana, El tesoro de Sierra Madre, y más aquí en el tiempo, El hombre que sería rey) aporta sobrados argumentos para valorar el cine clásico que se apoyaba en la literatura clásica pero, a su vez -con epicentro en Huston-, concentrado en tipos que entendían a la vida como una aventura personal que se compartía a través del cine. El más gráfico ejemplo está en el documental sobre el rodaje de La reina africana (Embracing Chaos: The Making of The African Queen) y más aggiornado y dramatizado en la formidable Cazador blanco, corazón negro (1990, Eastwood), basada en la novela del guionista Peter Viertel, donde el director/cazador encarnado por Clint consideraba en segundo lugar sus compromisos de filmación y los dejaba a Bogart, Hepburn y toda la troupe aguantándose el calor, los mosquitos gigantes y tanto más en la selva africana para irse a cazar un elefante. También lo supo un joven Ray Bradbury cuando en 1953 acudió ilusionado y solícito a Irlanda al llamado de Huston para guionar bajo su supervisión la magna obra de la aventura llamada Moby Dick.
Cazador blanco corazón negro; sombras verdes, ballena blanca. Volver sobre Moby Dick (1956) de John Huston (pero también recorrer gran parte del resto de su filmografía, especialmente La reina africana, El tesoro de Sierra Madre, y más aquí en el tiempo, El hombre que sería rey) aporta sobrados argumentos para valorar el cine clásico que se apoyaba en la literatura clásica pero, a su vez -con epicentro en Huston-, concentrado en tipos que entendían a la vida como una aventura personal que se compartía a través del cine. El más gráfico ejemplo está en el documental sobre el rodaje de La reina africana (Embracing Chaos: The Making of The African Queen) y más aggiornado y dramatizado en la formidable Cazador blanco, corazón negro (1990, Eastwood), basada en la novela del guionista Peter Viertel, donde el director/cazador encarnado por Clint consideraba en segundo lugar sus compromisos de filmación y los dejaba a Bogart, Hepburn y toda la troupe aguantándose el calor, los mosquitos gigantes y tanto más en la selva africana para irse a cazar un elefante. También lo supo un joven Ray Bradbury cuando en 1953 acudió ilusionado y solícito a Irlanda al llamado de Huston para guionar bajo su supervisión la magna obra de la aventura llamada Moby Dick.
«La ballena puede esperar. Sobrevivirá”, le dijo a un atónito Bradbury que llegaba deseoso de enfrentar a cuatro manos el desafío de adaptar a Melville y se encontró con un grupo macanudo de gente en el pub y a un Huston mucho más interesado por experimentar la caza al zorro, comprar caballos y demás, dejando en una indefinida deriva al barco ballenero Pequod con la alegre irresponsabilidad de un niño. Ray tuvo que soportar un tremendo slalom de correrías y alcohol que plasmó en el libro Sombras verdes, ballena blanca, una mezcla de verdad y ficción que –un año después de La reina africana– pinta al incorregible viejo a la perfección y destila vahos de fiesta, peleas y aventura.
 Si Dios quisiera ser un pez. A diferencia de la entrañable película con el tándem Bogart-Hepburn, que celebraba el encuentro y juramento de una pareja despareja en los azarosos ríos africanos infestados más de alemanes que de alimañas, que resalta orgullosa en fotografía desatada los colores de la naturaleza y cada mínimo objeto que pasa por cada plano, y que también acentúa sus ruidos (toda una transgresión omitir la banda sonora en los títulos con el sólo ruido de pajaritos y pajarracos selváticos), Moby Dick hace estallar el relato clásico de aventuras desde los dibujos de los títulos y el dantesco cuadro de la inicial escena en el pub planteando la fatalidad como un camino muy probable: “las ballenas son como un terremoto que salta y cae sobre vos como si hubieran puesto una montaña en el mar. Muchacho, si Dios quisiera ser un pez… sería una ballena”, le informa el experimentado pescador de la tripulación del Pequod al entusiasta inexperto Ishmael que es quien nos introduce a la historia y será la voz en off guía hasta que el Capitán Ahab, amo absoluto de la barcaza que no aparece sino como sombra fantasma o murmullo de sus dirigidos hasta pasada la media hora, pase a tomar comando en la tormenta en plena mar.
Si Dios quisiera ser un pez. A diferencia de la entrañable película con el tándem Bogart-Hepburn, que celebraba el encuentro y juramento de una pareja despareja en los azarosos ríos africanos infestados más de alemanes que de alimañas, que resalta orgullosa en fotografía desatada los colores de la naturaleza y cada mínimo objeto que pasa por cada plano, y que también acentúa sus ruidos (toda una transgresión omitir la banda sonora en los títulos con el sólo ruido de pajaritos y pajarracos selváticos), Moby Dick hace estallar el relato clásico de aventuras desde los dibujos de los títulos y el dantesco cuadro de la inicial escena en el pub planteando la fatalidad como un camino muy probable: “las ballenas son como un terremoto que salta y cae sobre vos como si hubieran puesto una montaña en el mar. Muchacho, si Dios quisiera ser un pez… sería una ballena”, le informa el experimentado pescador de la tripulación del Pequod al entusiasta inexperto Ishmael que es quien nos introduce a la historia y será la voz en off guía hasta que el Capitán Ahab, amo absoluto de la barcaza que no aparece sino como sombra fantasma o murmullo de sus dirigidos hasta pasada la media hora, pase a tomar comando en la tormenta en plena mar.
Aquí los colores son marrones y grises, casi indistinguibles unos de otros pero rotundamente oscuros, tan ominosos como la advertencia de un hombre (Elías) en el muelle: “no hagan ese viaje”. Desde aquella semblanza de un dios marino, pasando por el sermón del Padre con la parábola de Jonás y la ballena desde un púlpito símil mascarón de proa (escena alucinante gracias, además de la locura de Huston, a la de Orson Welles) en una iglesia cuyas paredes están repletas de lápidas que aluden a cada uno de los pescadores muertos y hasta las causas y luego a través de una profecía, la película toma una ruta sin retorno al corazón de las tinieblas del capitán Ahab: el tipo no tiene alguno interés en cazar ballenas y ganar dinero, tiene bien jurada y planificada su venganza de Moby Dick, la gran ballena blanca, la brutal leyenda de los mares que lo dejó lisiado y a la cual perseguirá “hasta las llamas del infierno”, motivando a su tripulación con una moneda de oro o como fuere: igualmente todos lo seguirán como ciegos y fieles discípulos hacia las profundidades que se avecinen. Un manto equivalente en partes de locura mística y lucha contra fuerzas sobrenaturales: Moby Dick podría ser una sola como cientos más que aparecen en todos los mares. Como el mal mismo.
![Title: MOBY DICK (1956) ¥ Pers: PECK, GREGORY ¥ Year: 1956 ¥ Dir: HUSTON, JOHN ¥ Ref: MOB001AH ¥ Credit: [ WARNER BROS / THE KOBAL COLLECTION ]](http://hacerselacritica.com/wp-content/uploads/2016/01/MOB001AH-1600x900-c-default.jpg)
Una tormenta perfecta. Tal vez porque aunque aventurero Huston era un marinero de agua dulce y tenía mucho miedo al mar, exorcizó sus miedos con este Moby Dick que avanza –una vez el Pequod se aleja de la costa- progresivamente caótico en paralelo a la furia de Ahab. Interpretado por Gregory Peck, un gran actor al que muchos críticos desprecian (qué ciegos que estarían King Vidor, Henry King, Alfred Hitchcock, William Wyler y tantos otros, ¿no?), pareciera notarse la mano del director en la marcación operística, progresivamente demencial de los soliloquios del alucinado capitán, en una aventura que filmada en tiempos en que la tecnología no estaba desarrollada, impresiona por el realismo de las escenas de acción: allí, además, los diálogos rudos de los marinos dan lugar al mutis que propone el movimiento de los frágiles botes en olas agitadas y los que “hablan” son los cuerpos, los arpones y las gigantescas ballenas en sangriento ballet. En aquellos tiempos no se necesitaban cenitales complicadas para transmitir la lucha titánica en la soledad de las aguas del mar ni pescadores con músculos aceitosos al sol: aquellos dibujos de los títulos de Moby Dick –tal vez- dan lugar a una continuidad de trazos luego en la piel ajada y sucia de los que van y vienen por la cubierta del Pequod, con cierto predominio de planos cerrados que transmiten lo limitado del espacio así como la repentina expansión de los espacios en las salidas de caza. Un cine con personas, físico, de pura emoción hasta el revelador minuto final.
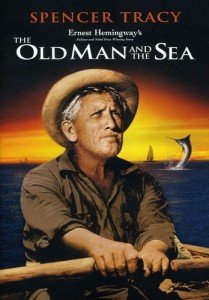 Bonus: la barcaza paciente. Como agregado para quien luego de ver el nuevo film de Ron Howard curiosee este de Huston, es también recomendable hacer un doble programa con El viejo y el mar (1958), de John Sturges, que la sabía lunga de aventuras, guerras y cowboys, y que tenía como protagonista al noble Spencer Tracy. Esta película tenía guión de Viertel (el mismo de La reina africana), basado en la última novela de otra de las principales terminales de la aventura literaria, Ernest Hemingway. Aquí también echaba a su solitario y anciano protagonista al mar en La Habana a sufrir ochenta y cinco días sin pescar nada, sólo acompañado por el vaivén de su botecito, por la fotografía preciosista de James Wong Howe, una voz en off que por momentos molesta algo, y un viejito al que creemos acompañar a su entierro en alta mar, donde en cambio encontrará en un gigantesco pez espada la motivación para entregar no sólo su integridad física (manos llagadas, hambre, sed) sino también su vida como Ahab, si fuera necesario, sólo que en este caso porque es lo que hizo toda su vida: pescar.
Bonus: la barcaza paciente. Como agregado para quien luego de ver el nuevo film de Ron Howard curiosee este de Huston, es también recomendable hacer un doble programa con El viejo y el mar (1958), de John Sturges, que la sabía lunga de aventuras, guerras y cowboys, y que tenía como protagonista al noble Spencer Tracy. Esta película tenía guión de Viertel (el mismo de La reina africana), basado en la última novela de otra de las principales terminales de la aventura literaria, Ernest Hemingway. Aquí también echaba a su solitario y anciano protagonista al mar en La Habana a sufrir ochenta y cinco días sin pescar nada, sólo acompañado por el vaivén de su botecito, por la fotografía preciosista de James Wong Howe, una voz en off que por momentos molesta algo, y un viejito al que creemos acompañar a su entierro en alta mar, donde en cambio encontrará en un gigantesco pez espada la motivación para entregar no sólo su integridad física (manos llagadas, hambre, sed) sino también su vida como Ahab, si fuera necesario, sólo que en este caso porque es lo que hizo toda su vida: pescar.
Es muy claro que sin estas películas como referencia un cinéfilo como Steven Spielberg no hubiera ni por lejos logrado su obra magna llamada Tiburón. Algo imposible de repetir hoy con la tentación de usar un arsenal de efectos especiales para lograr un impacto tramposo en la platea, y con el escualo saliendo obligadamente cada diez o quince minutos. Pero eso, eso es agua de otro mar.
Moby Dick (EEUU, 1956), de John Huston, c/Gregory Peck, Orson Welles, Leo Genn, Richard Basehart, 116′.
El viejo y el mar (The Old Man and the Sea, EEUU, 1958), de John Sturges, c/Spencer Tracy, Felipe Pazos, 86′.
Si te gustó esta nota podés invitarnos un cafecito por acá:



