 Viernes 1° de mayo: Estoy viendo el segundo episodio de Amore di mezzo secolo y a mi ojo derecho le dan ganas de llorar un segundo antes que al otro. Un muchacho se va a la guerra y está despidiéndose de su mujer mientras el intendente del pueblo dice unas palabras con esa retórica inflamada y a la vez oficial de los italianos que en el exceso incluyen el escepticismo, una especie de distancia lúdica implícita. Pasolini lo vio en el «Boh» de las campesinas, que antes de parir el primer hijo ya lo saben todo y sin embargo son capaces de vivir, morir y renacer como si eso tuviera sentido más allá de la prolongación biológica. ¿De dónde viene mi lágrima derecha? ¿De esas ficciones que cuentan el ciclo vital de un hombre dentro del marco de una época, como Doctor Zhivago, que mi papá vio varias veces en el cine y cada vez que la pasaban por televisión? Le gustaba tanto que, aún soltero y ganando poca plata, se compró el disco. Yo crecí mirando esa portada en la que Omar Shariff y Julie Christie no se tocaban nunca porque la foto estaba partida. El a la izquierda, sonriente, y ella a la derecha, con un mohín de seducción triste, adúltera melancolía. El muchacho del episodio de Pietro Germi no se va contento pero tampoco exagera el dolor. La guerra les parece tan natural como las estaciones y la cosecha. Ni una sola nube empaña el cielo radiante, pero un zepelin que anuncia el transatlántico de Amarcord ya se había encargado de empañar el azul pintado de la noche anterior. A medida que escribo mi lágrima se apacigua. La semana pasada mi vieja me dijo que puede llegar a necesitar un marcapasos.
Viernes 1° de mayo: Estoy viendo el segundo episodio de Amore di mezzo secolo y a mi ojo derecho le dan ganas de llorar un segundo antes que al otro. Un muchacho se va a la guerra y está despidiéndose de su mujer mientras el intendente del pueblo dice unas palabras con esa retórica inflamada y a la vez oficial de los italianos que en el exceso incluyen el escepticismo, una especie de distancia lúdica implícita. Pasolini lo vio en el «Boh» de las campesinas, que antes de parir el primer hijo ya lo saben todo y sin embargo son capaces de vivir, morir y renacer como si eso tuviera sentido más allá de la prolongación biológica. ¿De dónde viene mi lágrima derecha? ¿De esas ficciones que cuentan el ciclo vital de un hombre dentro del marco de una época, como Doctor Zhivago, que mi papá vio varias veces en el cine y cada vez que la pasaban por televisión? Le gustaba tanto que, aún soltero y ganando poca plata, se compró el disco. Yo crecí mirando esa portada en la que Omar Shariff y Julie Christie no se tocaban nunca porque la foto estaba partida. El a la izquierda, sonriente, y ella a la derecha, con un mohín de seducción triste, adúltera melancolía. El muchacho del episodio de Pietro Germi no se va contento pero tampoco exagera el dolor. La guerra les parece tan natural como las estaciones y la cosecha. Ni una sola nube empaña el cielo radiante, pero un zepelin que anuncia el transatlántico de Amarcord ya se había encargado de empañar el azul pintado de la noche anterior. A medida que escribo mi lágrima se apacigua. La semana pasada mi vieja me dijo que puede llegar a necesitar un marcapasos.
Miércoles 29 de abril: El protagonista de Señor Turner es un hijo. No importa que sea un pintor famoso. Mike Leigh, el director de Secretos y mentiras, filma su vida a partir de 1829, fecha clave de su biografía, y aunque todo indica que el título se refiere al pintor hay un detalle que no: la primera vez que se lo menciona va dirigido al padre del pintor. Señor Turner es una historia de amor entre padre e hijo. En Secretos y mentiras hay un personaje que aparece una sola vez, luego de haber estado varios años en Australia sin que nadie supiera nada de él. Ya no está casado y su madre ha muerto. Parece un vagabundo deprimido. Discute con Timothy Spall, que casi veinte años después sera el hijo del señor Turner, pero se va de capa caída después de haber conseguido un poco de atención. El protagonista lo mira alejarse mientras expresa en voz alta, pero para sí mismo, su deseo de no acabar sus días convertido en esa sombra de un hombre que acaba de pasar por su vida como un fantasma. Dicen que cuando a Mike Leigh se le murió el viejo rumbeó para Australia primero y el sudeste asiático después, de donde volvió cuando pudo. Dicen que cuando el señor Turner murió, el pintor se pescó una depresión sólo menos fuerte que la neumonía que lo dejaría sin aliento veintidós años más tarde.
 Martes 28 de abril: Veo un cielo difuso como una baba gris en Django desafía a Sartana, de Pasquale Squitieri, el director de Los guapos, y supongo que no debe ser descabellado pensar en la identificación de los países donde fueron filmadas las películas del género por sus cielos, por el tipo de luz o la nubosidad, al margen de los usos distintivos que hicieron de ellos determinados directores. Y si lo fuera, allí estaría la gracia. Las condiciones del terreno parecen más accesibles al reconocimiento, menos evanescentes, más concretas.
Martes 28 de abril: Veo un cielo difuso como una baba gris en Django desafía a Sartana, de Pasquale Squitieri, el director de Los guapos, y supongo que no debe ser descabellado pensar en la identificación de los países donde fueron filmadas las películas del género por sus cielos, por el tipo de luz o la nubosidad, al margen de los usos distintivos que hicieron de ellos determinados directores. Y si lo fuera, allí estaría la gracia. Las condiciones del terreno parecen más accesibles al reconocimiento, menos evanescentes, más concretas.
Un pianista negro toca en el bar donde entra un petiso pendenciero que se parece a Jackie Chan cuando era pibe, lo bardea y le dispara a la jarra llena de cerveza que está sobre el piano. La cara mojada del músico surge del borde inferior derecho del plano cuyas dos terceras partes horizontales las ocupa parte de una pared pelada y una franja de cortina, mobiliario insignificante fuera de los vidrios rotos esparcidos sobre el instrumento. Cuando el pianista negro se descubre la cara que protegió con las manos su temor me afecta más allá de la función dramática. Una piedad que no es reflejo meramente psicológico, sino también político, brilla entre tanta precariedad escenográfica. Pero la puesta de cámara no es incierta ni frágil: un plano descentrado como ese, el travelling posterior que reencuadra un fondo que el movimiento de la cámara despliega como una alucinación ceremoniosa y los barrales de madera parcela, así como la precisa continuidad disimulada por el recurrente salto de planos detalles a planos generales, rasgo de estilo de este hombre y de una época, manifiestan la presencia de una organización formal que en ese plano suscita una emoción de raigambre religiosa, acaso por la fisonomía atormentada o la posición entre defensiva y suplicante de las manos, donde sólo parecía haber lugar para la mirada convencional y hasta condescendiente.
Además, planos congelados que viran al amarillo; el flash de una cámara que interviene casi imperceptiblemente un ajusticiamiento desde el fuera de campo; Django que se va a las manos con Sartana y cada trompada en subjetiva es un solo de trompeta. Y el banquero se llama Singer, Phillip Singer, no será Paul pero pega en el palo.
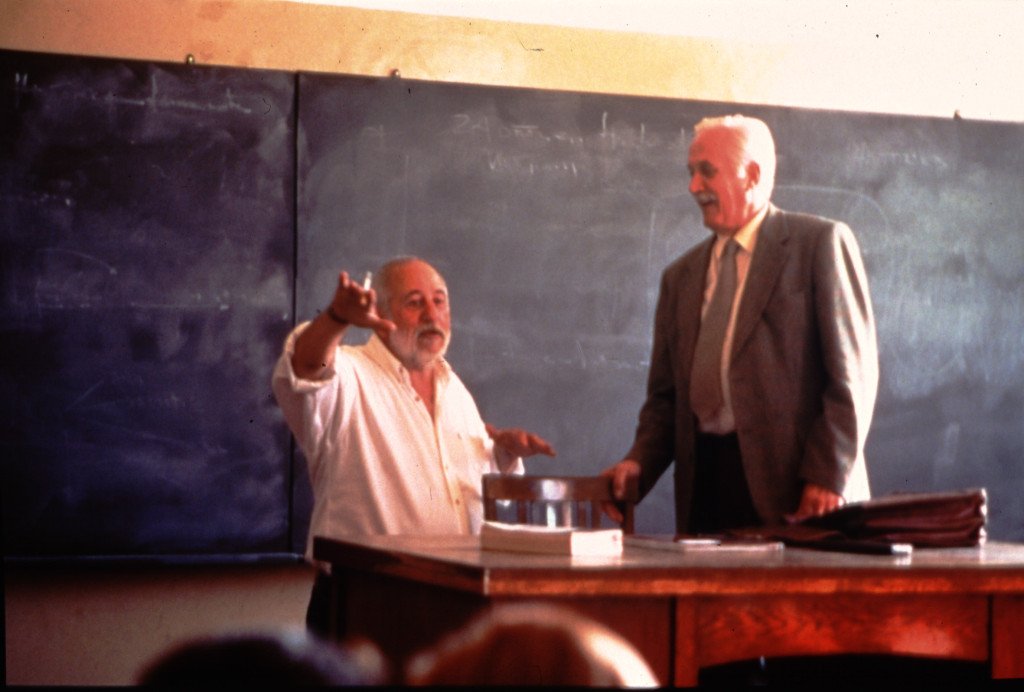 Sábado 25 de abril: El juicio de valor en contra de las últimas películas de Adolfo Aristarain proviene de tomar la matriz del cine clásico estadounidense cómo la única posible o la más deseable. El propio Aristarain contribuyó a ello con sus primeras películas, pero evidentemente no le bastaban, y allí están las últimas para demostrarlo, donde es involuntariamente moderno. Para apreciar esos riesgos es menester el interés por el error y el exceso, por todo aquello que escapa al control; eso que el clasicismo en líneas generales no contempla, con su culto de la homogeneidad debida a condiciones de producción e idiosincrasia específicas. Pensar que las últimas películas de Aristarain son malas no sólo implica haber escogido uno sólo de esos modelos para juzgar su filmografía, sino también ignorar su obra como un continuo autoral que se hace aún más fuerte al final, sin abandonar el clasicismo ni los géneros (abandona el policial y el western, pero sus dramas no carecen de melo, como demuestran los dos temas de Agustín Lara en la banda de sonido de Lugares comunes). Martín (Hache) es tan buena como Tiempo de revancha, y mucho más fascinante para mí por los riesgos formales que corre. Hay más palabras, pero no hay menos puesta en escena. También hay menos planos, pero no es una cuestión de cantidades. Y que haya más palabras, en Aristarain particularmente, no le quita valor a esas película, porque su lenguaje es uno de los experimentos -varias veces fallido, pero siempre singular- entre el habla coloquial hispano-porteña y la sintaxis del cine estadounidense. O sea, suma elementos de interés a ellas en vez de restárselos. Por otra parte, las suyas son algunas de las pocas –si no las únicas- filmadas por argentinos en los últimos veinte años que justifican la coproducción con España por razones biográficas y existenciales de Aristarain, además de que en los conflictos de los personajes se materializan los de la propia coproducción. Otra capa de lectura más de estas últimas que las primeras no tienen: lo que alumbran sobre eso que Pascal Bonitzer llama el fuera de campo de la producción.
Sábado 25 de abril: El juicio de valor en contra de las últimas películas de Adolfo Aristarain proviene de tomar la matriz del cine clásico estadounidense cómo la única posible o la más deseable. El propio Aristarain contribuyó a ello con sus primeras películas, pero evidentemente no le bastaban, y allí están las últimas para demostrarlo, donde es involuntariamente moderno. Para apreciar esos riesgos es menester el interés por el error y el exceso, por todo aquello que escapa al control; eso que el clasicismo en líneas generales no contempla, con su culto de la homogeneidad debida a condiciones de producción e idiosincrasia específicas. Pensar que las últimas películas de Aristarain son malas no sólo implica haber escogido uno sólo de esos modelos para juzgar su filmografía, sino también ignorar su obra como un continuo autoral que se hace aún más fuerte al final, sin abandonar el clasicismo ni los géneros (abandona el policial y el western, pero sus dramas no carecen de melo, como demuestran los dos temas de Agustín Lara en la banda de sonido de Lugares comunes). Martín (Hache) es tan buena como Tiempo de revancha, y mucho más fascinante para mí por los riesgos formales que corre. Hay más palabras, pero no hay menos puesta en escena. También hay menos planos, pero no es una cuestión de cantidades. Y que haya más palabras, en Aristarain particularmente, no le quita valor a esas película, porque su lenguaje es uno de los experimentos -varias veces fallido, pero siempre singular- entre el habla coloquial hispano-porteña y la sintaxis del cine estadounidense. O sea, suma elementos de interés a ellas en vez de restárselos. Por otra parte, las suyas son algunas de las pocas –si no las únicas- filmadas por argentinos en los últimos veinte años que justifican la coproducción con España por razones biográficas y existenciales de Aristarain, además de que en los conflictos de los personajes se materializan los de la propia coproducción. Otra capa de lectura más de estas últimas que las primeras no tienen: lo que alumbran sobre eso que Pascal Bonitzer llama el fuera de campo de la producción.
Aristarain habla a través de sus personajes y hay ocasiones en que eso hace ruido, pero trata de que lo que dicen responda a la configuración del personaje, incluso en la escena de la Sala Lugones en Roma. Quien allí habla en contra de las películas de Antonioni es el protagonista, alter ego de Aristarain, pero lo hace para responder al personaje del militante político que se queja de que lo lleven a ver una de cowboys. Lo que dice entonces la chica que acompaña al protagonista tiene que ver directamente con esa zona difusa de su cine en la que lo clásico se conecta con la modernidad. Ella señala que John Ford hizo otras clases de películas que han quedado subsumidas a su condición de director de westerns aunque estos son muchos menos que aquellas. En ¡Qué verde era mi valle! o El hombre tranquilo, por ejemplo, los personajes hablan mucho y a menudo se oye al propio Ford hablando a través de los personajes porque son películas fuertemente autobiográficas, como las últimas de Aristarain, pero también sucede que esas escenas sin acciones sólo funcionales a la progresión narrativa dilatan o, más bien, expanden la percepción del tiempo que, en películas como Judge Priest, Doctor Bull o Steamboat Round the Bend, fluye sin obligaciones dramáticas de modo tal que el plano casi pasa a estar pura y exclusivamente en función de su transcurso, cosa que sucede en mucho del primer cine sonoro. El rasgo moderno de las últimas de Aristarain está justamente en esa presencia de las palabras por las palabras en sí mismas, por la duración de los planos que las contienen, por lo fascinante que resulta discriminar lo que corresponde a los personajes de aquello que pertenece a la voz del director-guionista, en algo acaso parecido al estilo indirecto libre literario. Entonces comienzan a jugar una gama de relaciones entre la palabra y la imagen en la que aquella, aún subordinada al desenvolvimiento tradicional, se desvía de él. Eso tampoco impide la emoción, porque Aristarain no apuesta por el distanciamiento hecho y derecho. Yo lloro poco menos que ininterrupidamente con los últimos cincuenta minutos de Lugares comunes, la película que menos me gusta de las últimas que dirigió y, aunque me parece mucho mejor, no derramo una lágrima con Tiempo de revancha, salvo en la escena en que marido y mujer se duchan juntos cerca del final.
 Viernes 24 de abril: Timothy Spall se pone a cantar una canción de Purcell y no se la acuerda. Timothy Spall es William Turner, pero canta mal, desafina con ganas y tristeza acompañado por una mujer en el piano que se parece a Katrin Cartlidge, de Simplemente amigas. No siente la vergüenza ni el dolor de equivocarse, de otro modo no habría podido llegar a ser Turner. Se deja llevar por el sentimiento, que va más allá de la correcta ejecución, y en el cine de Mike Leigh es siempre un sentimiento exacerbado, de modo que en sus películas se reúnen inesperadamente el grotesco y lo sublime. Esa reunión sucede en las equivocaciones, el dolor, la ignorancia y el miedo, ante los cuales el director y los actores avanzan con el cuerpo como vanguardia.
Viernes 24 de abril: Timothy Spall se pone a cantar una canción de Purcell y no se la acuerda. Timothy Spall es William Turner, pero canta mal, desafina con ganas y tristeza acompañado por una mujer en el piano que se parece a Katrin Cartlidge, de Simplemente amigas. No siente la vergüenza ni el dolor de equivocarse, de otro modo no habría podido llegar a ser Turner. Se deja llevar por el sentimiento, que va más allá de la correcta ejecución, y en el cine de Mike Leigh es siempre un sentimiento exacerbado, de modo que en sus películas se reúnen inesperadamente el grotesco y lo sublime. Esa reunión sucede en las equivocaciones, el dolor, la ignorancia y el miedo, ante los cuales el director y los actores avanzan con el cuerpo como vanguardia.
Miércoles 22 de abril: Hace unos días Roger Koza se refirió peyorativamente al academicismo de Leviathan. También lo extendería, con matices, a películas europeas que llegaron a la cartelera porteña durante los últimos meses y que me interesan bastante más que aquella, como Ida y Sueño de invierno, o mucho más, como Ave Fénix. La distancia que hay entre Leviathan y Ave Fénix es incomensurable. Leviathan es muy mala. Ave Fénix es muy buena, quizá excelente. A mí me gusta menos que otras de Christian Petzold, así que para hablar de su academicismo la relación la establecería exclusivamente entre ellas. Una de las razones por las que me gusta menos que otras se debe a que su vínculo con el canon cinematográfico es explícita, lo que no es necesariamente malo, mucho más tratándose de un director y una película que plantean cierto conflicto con el canon (Hitchcock y, en particular, Vértigo, a la que aparentemente ya había tomado como modelo en el telefilm Toter Mann), pero sí menos atractivo para mí que otras películas un poco más vírgenes que me gustan más. Leviathan enuncia su relación con Hobbes y con Job pero no profundiza en esas relaciones. Estas películas europeas recientes no tienen la potencia -incluso ambigua en sus cimientos- de El lobo de Wall Street, por citar una película del año pasado que sigue siendo un parámetro fuerte para mí. Quizás esa diferencia radique en la fabulosa disposición narrativa del espectáculo estadounidense. Aún contemplando sus parámetros culturales de origen, tampoco veo en estas películas europeas la intensidad que se encontraba en muchos cineastas del continente en los años sesenta y setenta.
Aquí pueden leer la entrega anterior del diario y aquí la siguiente.
Si te gustó esta nota podés invitarnos un cafecito por acá:



