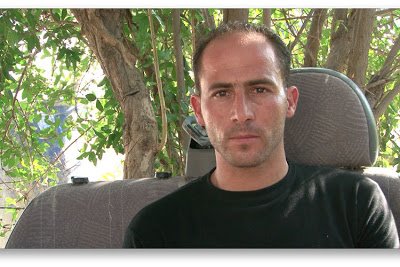Por Gabriela López Zubiría.
Aquí pueden leer un texto de Paula Vázquez Prieto sobre el 15º Festival de Derechos Humanos, y acceder a las críticas de otras películas programadas.
“Nací con la ocupación y he vivido bajo su inherente inhumanidad, desigualdad, racismo y falta de libertad desde que vi la luz. Sin embargo, a pesar de todo esto, sigo creyendo en los valores humanos y en la necesidad de paz en esta tierra. El sufrimiento y la opresión no han conseguido llenar mi corazón con odio para nadie, ni han hecho florecer sentimientos de venganza. (…) En la práctica de mi derecho, he organizado manifestaciones pacíficas populares contra la ocupación, contra los ataques de los colonos y contra el robo de más de la mitad de la tierra de mi pueblo, Nabi Saleh, donde las tumbas de mis antepasados han permanecido desde tiempo inmemorial”.
Bassem Tamimi, líder de Nabi Saleh
El documental del belga Jan Beddegenoodts registra el día a día del pueblo palestino Nabi Saleh, de alrededor de 550 habitantes, y del asentamiento israelí Halamish ubicado enfrente.
Las primeras imágenes dan cuenta de la elección de esta geografía. La aldea palestina se encuentra a 20 km. al noroeste de la ciudad de Ramallah, y a 25 km. de la “Línea verde” (frontera con Israel definida por el Armisticio de 1949). En 1977 dos grupos de colonos israelíes (uno religioso, Neveh Tzuf, y uno secular, Neveh Tzelah), con un total de 40 familias, se instalaron ilegalmente en el territorio, en 2009 expropiaron el manantial natural de Ayn al-Kus y continuaron con la expansión de Halamish. Fue ahí cuando comenzaron las manifestaciones no violentas de los habitantes de Nabi Saleh en reclamo de la devolución del manantial.
Este hecho ha convertido a la aldea palestina en uno de los máximos representantes de la resistencia popular no violenta. La cámara de Beddegenoodts registrará estas marchas de los viernes, veremos a palestinos (hombres, mujeres y niños, muchos niños) marchar con banderas y piedras hasta la carretera donde son fuertemente reprimidos (con gases lacrimógenos y balas) por el ejército de ocupación. Hasta que durante la manifestación del 10 diciembre de 2010 (día de los Derechos Humanos) Mustafá Tamimi, de 28 años, recibe el disparo de una granada de gas lacrimógeno de alta velocidad que lo mata.
Literalmente, piedras contra balas.
Hasta aquí nos encontramos con una descripción de la situación que da origen al registro. Otra historia se desarrolla través de las voces de los protagonistas –quizás sería más atinado decir de lasprotagonistas, porque en su mayoría son mujeres las que tienen la palabra-, a traves de las cuales vamos tomando conciencia del estado de situación en la región. Aunque sería mejor hablar de “realidades”.
“Vivimos en el paraíso”, dice una de las entrevistadas de Halamish, y eso es lo que vemos. Hermosas casas, una urbanización limpia y moderna, poca gente circulando y mucha calma. Muestra con orgullo el anfiteatro y la piscina comunal. ¿Estamos en el primer mundo? Las entrevistadas se refieren a la colonia como Tzuf, que es el nombre con que originalmente la habían bautizado, aclaran que son una comunidad religiosa, pero no “fundamentalista”, como los han etiquetado sus coterráneos.
“Nosotros trajimos a los pájaros” cuenta otra entrevistada, una mujer belga que fue de las primeras familias en establecerse allí. La historia que nos llega es casi idílica. En ningún momento se cuestionan el derecho a estar allí y ni se menciona las consecuencias que el establecimiento de la colonia Halamish trajo para la población palestina. Consecuencias que no son menores ya que no sólo en el presente la expansión implica la demolición de la aldea, sino que, además, los palestinos no tienen acceso a sus tierras de cultivo ni al agua. Tierras que, por otra parte, eran de propiedad privada. El único testimonio de un hombre es el del padre de Mustafá Tamimi que, desde su casa, muestra unos terrenos plantados de olivares que fueron suyos, de su familia, la más antigua de Nabi Saleh.
Bien distinto es el registro del lado palestino: casas derruidas, moscas, tristeza. Los niños juegan con lo que tienen a mano y corren a casa cuando el ejército, sin previo aviso, ingresa en la aldea disparando sus gases lacrimógenos a mansalva. Hay protestas y reclamos. Hay una gran desigualdad de fuerzas. La voz será la de la hermana de Mustafá Tamimi y la de su madre.
Por la noche el ejército israelí irrumpe en las casas de Nabi Saleh y exige a los padres que saquen a sus hijos de la cama y los fotografían. Jan Beddegenoodts y su cámara están ahí. En un primer momento no me quedó claro a qué apuntaba esto; investigando un poco me entero que se trata de un “nuevo método” que apunta a construir una base de datos que servirá para futuras detenciones (ni hablar de los derechos civiles y la presunción de inocencia). Más tarde, los testimonios recogidos a los menores, negándoles el sueño así como la presencia de padres o abogados, se utilizan para implicar a activistas del pueblo.
Hasta que llegamos al viernes y se inicia la marcha semanal. Mientras tanto, desde Halamish y con la protesta y su represión de fondo, dos adolescentes israelíes comentan la celebración del shabbat, y que la protesta ya forma parte del paisaje. Finalmente se ha naturalizado, pero no hay registro aparente de los motivos que la generan. “Ellos tienen sus protestas y nosotros tenemos la piscina”, dicen. Eso sí que es violento.
El documental cierra con el registro de la proyección de ambos lados. En Nabi Saleh, el pueblo se reúne alrededor de un televisor, en lo que parece ser un espacio comunal. La proyección termina y hay aplausos y festejos.
En Halamish, un living reúne a las tres entrevistadas, hay sonrisas y expectativas. Cuando termina la proyección ya no hay sonrisas. La más joven, que ofició de guía, visiblemente disconforme le dice al director: “pero en esta película no hay esperanza”, y es ahí cuando él les pregunta si creen que la película que acaban de ver producirá algún cambio en la situación de la que da cuenta. La respuesta no se hace esperar: “no”. Esto me llevó a pensar en cuál es la finalidad de la denuncia: ¿debería producir algo más que la visibilidad de aquello que documenta y muestra? Podemos pensar el cine como agente de la historia, pero ¿a quién o a quiénes les cabe la responsabilidad del cambio?
Gracias a Dios es viernes es una película violenta, y lo más violento de todo es el discurso que da cuenta de realidades divorciadas, la naturalización de la protesta como parte del paisaje, la negación del otro como sujeto con derechos e historia. Es imposible no remitirse a la propia realidad; pensaba en Diagnóstico esperanza y en sus similitudes y en sus desigualdades, en sus fronteras y en nosotros, parados en medio de todo eso, construyendo nuestra mirada a través de discursos de otros que no son inocentes ni objetivos. Nosotros tampoco, pero podemos pensarnos y así pensar al “otro”.
Y pensarnos como “parte de” ya es un comienzo.
Algunos datos: desde que empezaron las manifestaciones en Nabi Saleh, el ejército israelí arrestó a más de un 13% de la población, incluidos los niños. En total, unos 90 residentes de la aldea han sido detenidos. Todos menos tres fueron juzgados por participar en las manifestaciones. De los detenidos, 29 han sido menores de 18 años y 4 han sido mujeres.
Las tierras. Según el Acuerdo de Oslo II (1995), que dividió el territorio de Cisjordania en áreas A, B y C, 25% de la tierra de Nabi Saleh fue clasificada como área B (bajo control administrativo palestino y control de la seguridad ‘conjunto’ con Israel), y el 75% fue clasificada como área C (bajo absoluto control israelí). Desde que el proceso de Oslo colapsó, las tierras ubicadas en el área C en toda Cisjordania han sufrido un incremento de confiscaciones para entregarlas a las colonias israelíes, así como de demoliciones de viviendas.
Actualmente 10 casas de la aldea ubicadas en área C recibieron orden de demolición (incluida la de Bassem Tamimi). En Nabi Saleh todo el mundo sabe que las órdenes de demolición son un arma de represión, una amenaza destinada a intimidar a los habitantes para que pongan fin a las protestas. Concretamente, los soldados les han dicho que si siguen con las manifestaciones, las 10 casas van a ser demolidas.
Fuentes consultadas:
Micro entrevista a Jan Beddegenoodts, director de Gracias a Dios es viernes, quien amablemente se prestó a responder nuestras preguntas en un intercambio por correo electrónico.
En el documental las voces son casi en su totalidad de mujeres, ¿a qué obedece esta elección?
Estábamos buscando personajes fuertes para seguir en Nabi Saleh y Halamish, y esos personajes resultaron ser, casi en su totalidad, mujeres.
Además son sólo tres y la pareja de adolescentes, aunque las voces que predominan son sólo dos, ¿hubo resistencia de parte de la comunidad de Halamish a dar las entrevistas para el documental? Porque es notable la participación de la comunidad palestina, más allá de que aquello que se denuncia los tiene a ellos como víctimas del abuso.
Nos llevó más de 8 meses conseguir los permisos para filmar en Halamish. El acuerdo que nos permitió filmar también incluía restricciones durante la filmación. Pudimos entrevistar a unas 10 personas en Halamish, que luego se convirtieron en los tres personajes que aparecen en el documental.
Las entrevistadas de Halamish parecen muy sorprendidas con los resultados de la película, ¿sabían de qué trataba el documental?
No, no preguntaron. Nadie lo hizo.
Si las hubo, ¿cuáles fueron las reacciones posteriores a la proyección en ambos lados?
Las reacciones fueron muy intensas y muy diferentes en ambos lados. La gente debe ver el documental para ver esas reacciones.
Las entrevistadas israelíes responden luego de la proyección que no creen que la película puede generar algún cambio en la situación de la aldea de Nabi Saleh, ¿qué expectativas tienen al respecto los palestinos?
El pueblo de Nabi Saleh tiene la esperanza de que nuestra película pueda crear conciencia en una gran cantidad de público. Ellos mantienen la esperanza y creen en la importancia de que se muestre la vida en Nabi Saleh y la vida en el asentamiento. Pero después de vivir tanto tiempo bajo ocupación, y en circunstancias inhumanas, tampoco son ingenuos hacia el posible impacto de nuestro documental.
¿Hay en Halamish algún grupo que cuestione la posesión de las tierras y la legalidad del asentamiento o es la postura tan rígida y absoluta como se muestra? Esto viene a cuento de que la prensa registra la presencia de israelíes que apoyan la causa palestina en las manifestaciones de los viernes.
Hay una pequeña presencia de activistas israelíes durante las protestas de los viernes, que a nuestros ojos es muy importante para generar, con el tiempo, un cambio en la opinión pública israelí.
¿Cuál es el rol del estado de Israel en todo esto?
Para dar un ejemplo: legitiman el asesinato de un apacible manifestante que está marchando por una solución al problema del asentamiento, declarado ilegal por instituciones internacionales.
¿Qué esperaban ustedes, como realizadores, lograr con esta película?
Creemos que el continuo crecimiento de los asentamientos ilegales israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados es uno de los principales obstáculos para una posible solución al conflicto. Esperamos con este documental arrojar luz sobre el estado de un pueblo, a nivel micro, y que, al contar sus historias personales, les ayude a elevar su propia voz hoy contra la injusticia permanente a la que viven sometidos.
Si te gustó esta nota podés invitarnos un cafecito por acá: